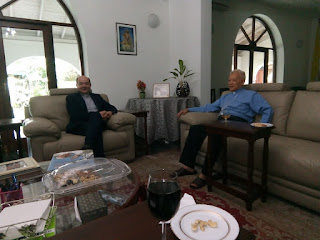Si no fuera por el calor pegajoso, este lugar sería un pequeño paraíso. La casa del noviciado de Sri Lanka se halla en una finca de 4.500 metros cuadrados llena de vegetación. Hay una zona dedicada a pequeña huerta donde los novicios cultivan verduras y hortalizas. Hay también establos diferenciados para cinco vacas lecheras, doce cabras y algunos cerdos. No falta un pequeño gallinero y un espacio para los pavos, gansos y otras aves. Los novicios dedican todos los días un tiempo al trabajo manual. Tienen que mantener cuidado el jardín, cultivar la huerta, vigilar el estanque de peces y atender a los diversos animales siguiendo las indicaciones de los empleados. Desde las 6 de la mañana (hora en la que empiezan la jornada con la oración matutina) hasta las 9.30 de la noche (momento de cierre con el rezo de completas), todo el día está distribuido entre oración personal y comunitaria, tiempo de estudio y de lectura, trabajo manual y recreación y deporte. El entorno natural favorece una jornada serena y bien equilibrada. Aunque el lugar está apartado de la población más próxima, dispone de electricidad, agua y conexión a internet.
Cuando uno llega del ambiente urbano a este lugar, experimenta un contraste terapéutico. Es probable que muchos urbanitas no pudieran resistir en este recinto más que unas horas o un día. Aquí no hay ni bares, ni coches, ni tiendas, ni cines..., nada de lo que hace atractiva la vida en la ciudad. Solo hay una naturaleza exuberante, mucho silencio, sana convivencia, trabajo manual y largo tiempo de oración y contemplación. O sea, las medicinas que necesita el urbanita hiperconectado (y a veces un poco deprimido) para ponerse a tono. En todas las tradiciones espirituales se usan estos medios, pero los hombres y mujeres modernos hemos creído que podemos prescindir de ellos porque sabemos más cosas, disponemos de remedios de última generación y no queremos estar atados a la naturaleza como si fuéramos seres primitivos. Somos seres de la polis. Queremos hacer historia. Quizá no somos conscientes del alto precio que estamos pagando. La crisis ecológica que padecemos es la luz roja que nos avisa de nuestro ridículo orgullo. Hemos querido sacralizar el progreso y estamos a punto de cargarnos el planeta. ¡Bonito avance!
No estoy reivindicando una vuelta romántica a la vida rural (aunque creo que en algunos casos sería muy recomendable “bajo prescripción facultativa”), sino un estilo de vida armónico, sobrio y más en contacto con los ciclos de la naturaleza, que, al fin y al cabo, son nuestros propios ciclos. Cuanto más los violentamos, más desequilibrios padecemos, aunque a primera vista experimentemos algunos beneficios. Frente a la aceleración actual, me apunto yo también al movimiento lento. ¿Por qué tenemos que hacer todo deprisa (comer, caminar, hablar, conducir…) si sabemos los perjuicios que esta velocidad supone para la salud? ¿Quién nos está persiguiendo? ¿Por qué somos tan avaros del tiempo cuando, en realidad, no estamos creados para “hacer muchas cosas” sino para vivir?
Quien esto escribe tiene que realizar también su propia conversión porque se ha acostumbrado a llenar todos los huecos del horario, como si dejarlos vacíos fuera una expresión de pereza o irresponsabilidad. Es probable que este horror vacui moderno tenga que ver con el miedo al encuentro con el misterio que cada uno somos y, en último término, con el misterio que es Dios. Miedo y anhelo conviven dentro de nosotros. Algo nos impulsa a acelerar (casi a huir), pero algo nos empuja también a frenar (casi a contemplar). Lentificar el tiempo es un modo saludable de afrontar la vida, de saborear cada experiencia, de curar la ansiedad, de reivindicar la obra “bien hecha”. No, no estoy proponiendo como himno del movimiento lento el Despacito de Luis Fonsi.
Cuando uno llega del ambiente urbano a este lugar, experimenta un contraste terapéutico. Es probable que muchos urbanitas no pudieran resistir en este recinto más que unas horas o un día. Aquí no hay ni bares, ni coches, ni tiendas, ni cines..., nada de lo que hace atractiva la vida en la ciudad. Solo hay una naturaleza exuberante, mucho silencio, sana convivencia, trabajo manual y largo tiempo de oración y contemplación. O sea, las medicinas que necesita el urbanita hiperconectado (y a veces un poco deprimido) para ponerse a tono. En todas las tradiciones espirituales se usan estos medios, pero los hombres y mujeres modernos hemos creído que podemos prescindir de ellos porque sabemos más cosas, disponemos de remedios de última generación y no queremos estar atados a la naturaleza como si fuéramos seres primitivos. Somos seres de la polis. Queremos hacer historia. Quizá no somos conscientes del alto precio que estamos pagando. La crisis ecológica que padecemos es la luz roja que nos avisa de nuestro ridículo orgullo. Hemos querido sacralizar el progreso y estamos a punto de cargarnos el planeta. ¡Bonito avance!
No estoy reivindicando una vuelta romántica a la vida rural (aunque creo que en algunos casos sería muy recomendable “bajo prescripción facultativa”), sino un estilo de vida armónico, sobrio y más en contacto con los ciclos de la naturaleza, que, al fin y al cabo, son nuestros propios ciclos. Cuanto más los violentamos, más desequilibrios padecemos, aunque a primera vista experimentemos algunos beneficios. Frente a la aceleración actual, me apunto yo también al movimiento lento. ¿Por qué tenemos que hacer todo deprisa (comer, caminar, hablar, conducir…) si sabemos los perjuicios que esta velocidad supone para la salud? ¿Quién nos está persiguiendo? ¿Por qué somos tan avaros del tiempo cuando, en realidad, no estamos creados para “hacer muchas cosas” sino para vivir?
Quien esto escribe tiene que realizar también su propia conversión porque se ha acostumbrado a llenar todos los huecos del horario, como si dejarlos vacíos fuera una expresión de pereza o irresponsabilidad. Es probable que este horror vacui moderno tenga que ver con el miedo al encuentro con el misterio que cada uno somos y, en último término, con el misterio que es Dios. Miedo y anhelo conviven dentro de nosotros. Algo nos impulsa a acelerar (casi a huir), pero algo nos empuja también a frenar (casi a contemplar). Lentificar el tiempo es un modo saludable de afrontar la vida, de saborear cada experiencia, de curar la ansiedad, de reivindicar la obra “bien hecha”. No, no estoy proponiendo como himno del movimiento lento el Despacito de Luis Fonsi.
Si la vida es como una composición musical, tendrá que tener también otros tempi. Para comprender el valor del lento adagio, necesitaremos conjugar de vez en cuando el rápido allegro y hasta el veloz prestissimo, pero sin olvidar que una aceleración excesiva acaba transformando la música en puro relampagueo. No conozco a nadie feliz que viva permanentemente acelerado, así que más despacio, por favor. Quizá pueda ayudarnos la audición del Adagio más famoso del mundo.