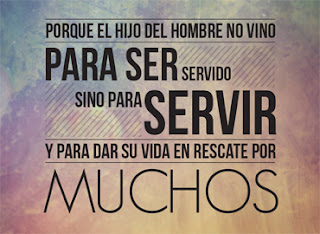Me hubiera gustado haber titulado la entrada de hoy de otra manera. Creo que un buen título
hubiera sido “De gobernante a esclavo” porque Jesús, en el Evangelio que se proclama
en este XXIX
Domingo del Tiempo Ordinario, propone como modelo del líder cristiano, no a
los gobernantes paganos, sino a los esclavos servidores. Al final, he preferido
titularla “Todos servimos para algo” para conectar el mensaje central del
Evangelio con el de la Jornada Mundial de
las Misiones (DOMUND). El breve mensaje del papa Francisco para este año 2018 enlaza
la Jornada con el Sínodo sobre los jóvenes; por eso lo titula
Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos. Se trata de un
mensaje fresco en el que combina algunas experiencias de su vida personal con la
reflexión sobre el sentido misionero hoy en día. El Papa recuerda que ningún ser
humano ha decidido nacer. La vida se nos concede como un regalo. Nacemos para
servir. Todo ser humano tiene una misión en la vida (es una misión), aunque a menudo no sepamos
descubrirla ni valorarla. Todos somos misioneros. En otras palabras, no hay
seres humanos sobrantes. ¡Cómo cambia la vida cuando uno cae en la cuenta de
que no es fruto del azar, sino que ha sido bendecido con una misión! Todos nos
necesitamos porque cada uno de nosotros ha recibido un don único que puede
enriquecer a los demás. Las personas que nos ayudan a descubrir ese don y a
desarrollarlo son como embajadores de Dios.
Para comprender
mejor qué significa poner nuestro don personal al servicio de los demás
necesitamos volver al Evangelio
del domingo. Cuando Marcos escribe este pasaje, Santiago ya ha derramado su
sangre por Jesús y Juan goza de gran prestigio en la comunidad cristiana. Parece, pues, de mal gusto recordar sus “pecados de juventud”, sus desmedidas ansias de
poder. Lucas, de hecho, suprime el relato, quizás para no menoscabar la fama de
estos dos apóstoles o para no escandalizar a sus lectores. Mateo lo suaviza:
pone en labios de la madre de los Zebedeos la petición a Jesús (cf. Mt
20,20-24). La narración de Marcos es más creíble. Si cuenta esta historia, a
pesar de no ser eclesialmente correcta, es porque refleja lo que realmente pasó. Los dos
hermanos aspiran al poder, pero los otros diez discípulos no se quedan atrás.
Ninguno ha comprendido las tres veces que Jesús les ha anunciado su pasión y
muerte. Da la impresión de que solo piensan en el estadio final de gloria.
Lo
sucedido en el grupo inicial de seguidores se ha venido repitiendo a lo largo
de la historia. Incluso hoy sigue habiendo luchas por el poder y el honor en las
comunidades cristianas. Basta leer los periódicos. Cuesta entender que de la corona de espinas de Jesús se
pasara a la tiara papal, pero se ve que el ansia de dominio está en el ADN de
los seres humanos, incluidos los líderes religiosos. No tendríamos que
escandalizarnos demasiado de que hoy se repitan escenas parecidas a las que
leemos en el Evangelio. Indican que somos seres muy frágiles y que nunca
acabamos de entender las palabras y el ejemplo de Jesús. Incluso quienes abogan por la sencillez, cuando reciben cargos, repiten patrones de dominio, aunque a veces de formas muy sutiles para no levantar sospechas.
Jesús aborda este
asunto con claridad y sin medias tintas. Les propone a sus discípulos dos
modelos que ellos entendían perfectamente: el de los gobernantes paganos y el
de los esclavos. Respecto de los primeros, Jesús tiene un concepto muy
negativo: “Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes los oprimen”. Es como si diera por hecho que todos
los gobernantes, por el mero hecho de serlo, son tiranos y opresores. Comprendo
que los políticos honrados se sientan molestos con estas duras palabras de
Jesús, pero él carga las tintas para mostrar con más claridad el contrate entre
este modelo y el de los esclavos. La propuesta de Jesús es incluso más clara
que la crítica: “El que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que
quiera ser primero, sea esclavo de todos”. No es necesario explicar en qué consistían las tareas de los esclavos en los tiempos de Jesús. A ellos estaban encomendadas las funciones más bajas de la vida doméstica y social, aunque también algunos se dedicaban a tareas pedagógicas.
¿Por qué tendríamos que comportarnos
así? ¿Qué ventaja trae el ser esclavos? Jesús no ofrece una respuesta teórica
de las que tanto nos gustan. Apela a su propia experiencia y misión: “Porque el Hijo del
hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en
rescate por todos”. No hay más que hablar. No se trata de una mera cuestión ética (lo que hay que hacer) sino de identidad (lo que hay que ser). Si alguien quiere ser misionero u
ocupar un puesto en la comunidad de los discípulos, ya sabe que el camino no puede ser otro que el del Maestro: el servicio. Pero
no se trata de ofrecer esos servicios en los cuales nos sentimos a gusto porque
son una prolongación de nuestro propio yo, sino de aceptar aquellos que nos son
propuestos y que, a menudo, no nos gustan, pero son los necesarios para la comunidad. Lo que importa no es que nosotros nos sintamos
“realizados” (como se subrayaba hace años en una época de optimismo humanista),
sino que contribuyamos a que los demás vivan mejor, como auténticos hijos e
hijas de Dios. La lección se entiende. La práctica nos llevará toda la vida.