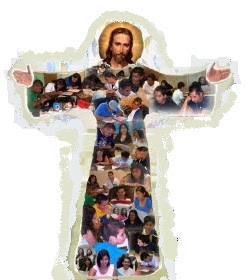Esta mañana había mucho movimiento en el aeropuerto de Madrid. Se notaba que era el último día de agosto. Muchos prefieren regresar a casa este viernes, un par de días antes de reanudar el trabajo el próximo lunes. Roma sigue llena de turistas. Se sigue hablando de las acusaciones del arzobispo Viganó al papa Francisco y del silencio de éste. Hay personas que disfrutan con estas polémicas. No es mi caso. Creo en la necesidad de promover una sana opinión pública en la Iglesia, pero no en el cruce constante de acusaciones y difamaciones. Tras más de un mes ausente de Roma, me parece que todo sigue igual. Se nota menos tráfico de vehículos y más de viandantes. El papa Francisco permanece al pie del cañón. Desde el comienzo de su pontificado, decidió no irse de vacaciones fuera de Roma. Los hosteleros de Castel Gandolfo han acusado el descenso de visitantes. La presencia estival del Papa animaba la vida y la economía de la pequeña población situada a unos 18 kilómetros de Roma.
Durante la última semana varias personas me han preguntado qué pensaba acerca de la polvareda mediática que se ha levantado en torno a la figura del Papa. Creían que el hecho de vivir en Roma me da una cercanía especial a él, como si todos los días tuviéramos la oportunidad de tomarnos un cappuccino juntos. Nada más lejos de la realidad. Estoy seguro de que algunos lectores del Rincón siguen con mucha más atención que yo las noticias relacionadas con el Vaticano. Yo me limito a aquellos asuntos que considero más relevantes. No sigo los muchos blogs antibergoglianos que circulan por Internet porque, aunque en ocasiones pueda guiarlos una recta intención, no hacen más que contaminar el ambiente y dificultar el discernimiento sereno. Se agudizan las filias y las fobias y se pierde capacidad de análisis objetivo. Ante las muchas críticas que está recibiendo el papa Francisco en los últimos días, se están multiplicando también las adhesiones. No me gusta nada esta dinámica belicista, pero se ve que a algunos les apasiona.
Lo que cada vez me parece más claro es que no es sensato pensar y articular teológica y canónicamente la figura del Papa como si fuera el líder de cien millones de personas y no de más de mil millones. La Iglesia de hoy no es como la de hace doscientos años. Es mucho menos europea y homogénea y mucho más numerosa, multicultural y compleja. ¿De verdad es necesario que tantos asuntos pasen por la mano del Papa para asegurar la unidad? ¿Pertenece a la entraña del ministerio petrino tener que firmar todas y cada de las secularizaciones de sacerdotes, por ejemplo, y decir la última palabra sobre los nombramientos de obispos? Los asuntos que tiene que abordar son tantos y tan diversos que, de solo pensarlos, da pavor. ¿Quién puede cargar con una responsabilidad tan aplastante? Benedicto XVI tuvo que renunciar y retirarse. No sé si Francisco está pensando lo mismo. Se puede argüir que el Papa cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo para realizar su ministerio y con muchos colaboradores, pero ésta no me parece una respuesta al problema de fondo.
Por paradójico que resulte, es probable que uno de los frutos inesperados de esta crisis que asola al ministerio petrino en las últimas décadas sea un planteamiento más sinodal y menos monárquico, una nueva figura del Obispo de Roma con más significado espiritual que canónico y político. En una Iglesia tan numerosa y plural como la de estos primeros años del siglo XXI resulta poco práctico -y quizás poco evangélico- mantener un sistema de gobierno tan piramidal como el que todavía tenemos. Muchas cosas tienen que cambiar para que la Iglesia siga siendo una comunidad viva y participativa. También esta crisis puede ser una oportunidad para superar el clericalismo y fomentar las diversas formas de vida cristiana (incluyendo, como es lógico, las formas laicales) en un espíritu de comunión y corresponsabilidad.
Durante la última semana varias personas me han preguntado qué pensaba acerca de la polvareda mediática que se ha levantado en torno a la figura del Papa. Creían que el hecho de vivir en Roma me da una cercanía especial a él, como si todos los días tuviéramos la oportunidad de tomarnos un cappuccino juntos. Nada más lejos de la realidad. Estoy seguro de que algunos lectores del Rincón siguen con mucha más atención que yo las noticias relacionadas con el Vaticano. Yo me limito a aquellos asuntos que considero más relevantes. No sigo los muchos blogs antibergoglianos que circulan por Internet porque, aunque en ocasiones pueda guiarlos una recta intención, no hacen más que contaminar el ambiente y dificultar el discernimiento sereno. Se agudizan las filias y las fobias y se pierde capacidad de análisis objetivo. Ante las muchas críticas que está recibiendo el papa Francisco en los últimos días, se están multiplicando también las adhesiones. No me gusta nada esta dinámica belicista, pero se ve que a algunos les apasiona.
Lo que cada vez me parece más claro es que no es sensato pensar y articular teológica y canónicamente la figura del Papa como si fuera el líder de cien millones de personas y no de más de mil millones. La Iglesia de hoy no es como la de hace doscientos años. Es mucho menos europea y homogénea y mucho más numerosa, multicultural y compleja. ¿De verdad es necesario que tantos asuntos pasen por la mano del Papa para asegurar la unidad? ¿Pertenece a la entraña del ministerio petrino tener que firmar todas y cada de las secularizaciones de sacerdotes, por ejemplo, y decir la última palabra sobre los nombramientos de obispos? Los asuntos que tiene que abordar son tantos y tan diversos que, de solo pensarlos, da pavor. ¿Quién puede cargar con una responsabilidad tan aplastante? Benedicto XVI tuvo que renunciar y retirarse. No sé si Francisco está pensando lo mismo. Se puede argüir que el Papa cuenta con la asistencia especial del Espíritu Santo para realizar su ministerio y con muchos colaboradores, pero ésta no me parece una respuesta al problema de fondo.
Por paradójico que resulte, es probable que uno de los frutos inesperados de esta crisis que asola al ministerio petrino en las últimas décadas sea un planteamiento más sinodal y menos monárquico, una nueva figura del Obispo de Roma con más significado espiritual que canónico y político. En una Iglesia tan numerosa y plural como la de estos primeros años del siglo XXI resulta poco práctico -y quizás poco evangélico- mantener un sistema de gobierno tan piramidal como el que todavía tenemos. Muchas cosas tienen que cambiar para que la Iglesia siga siendo una comunidad viva y participativa. También esta crisis puede ser una oportunidad para superar el clericalismo y fomentar las diversas formas de vida cristiana (incluyendo, como es lógico, las formas laicales) en un espíritu de comunión y corresponsabilidad.